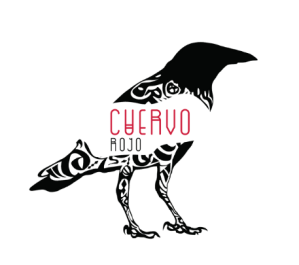Edmundo Martínez García
Concluida la guerra hubo un reacomodo del mundo. La victoria de las potencias del Eje removió la geopolítica planetaria como nunca antes en la Historia de la humanidad. Para Alemania, la gran vencedora, era toda la Europa Oriental (incluidos los países balcánicos), la antigua Unión Soviética y la mitad de África. Francia, España y Portugal, más todos los países escandinavos serían para los ingleses. Porque pese a que Gran Bretaña fue uno de los países derrotados, el Führer quiso dar una muestra de generosidad a los anglosajones, otorgando territorios tanto a Inglaterra como a Estados Unidos; para estos últimos, fue otorgada América Latina toda, territorio que sería compartido con otro aliado, Canadá. Para Italia serían los países del Medio Oriente y la otra mitad de África y, para Japón, el sudeste asiático, con China y la India incluidas. Austria ya era parte del Tercer Reich y Suiza fue el único país que quedó fuera de toda repartición. Así las cosas, de los países aliados, los únicos perdedores fueron Francia y la URSS.
Como todas las tardes, antes de irse a dormir, desde la terraza del Nido del Águila, ubicada en lo más alto de los Alpes Bávaros, Hitler contempló el atardecer. Dirigió la mirada hacia el Oriente, su imperio, y suspiraba. Allí estaban sus dominios, hasta el Océano Pacífico. Estiró piernas y brazos. Luego miró hacia el norte, donde tenía su más preciado trofeo de guerra, allí en el castillo de Neuschwanstein.
Habían pasado poco más de seis meses y no conocía en persona a su más valioso galardón. Sólo Himmler había visitado de manera regular a tan distinguido huésped, nominación que había sido ordenada por el mismo Hitler.
Hitler volvió a estirar piernas y brazos y aspiró el aire frío que llegaba a la montaña. Entró al interior de la fortaleza y pidió a su ordenanza que le preparara el baño. Más tarde, bañado y rasurado, Hitler se contemplaba en pijama ante el espejo. En realidad, le desagradaba su físico: no era alto ni rubio, no tenía el pelo ensortijado. Y esa nariz, Dios mío, esa nariz que parecía de judío. Definitivamente aquel cuerpo y aquel rostro no encajaban en el prototipo ario, su ideal de raza. Se peinó el bigote chaplinesco. De pronto vino a su mente el gran bigote de Stalin, un bigote de verdad, le dolió reconocer. Fue en ese momento que empezó a maquinar mentalmente un plan para ridiculizar el bigote negro y espeso de su otrora rival. Sí, a eso iría el día siguiente, a tratar de hacer escarnio del bozo del Hombre de Acero. Ah, y de paso se burlaría de los lóbulos de las orejas de Stalin; le habían dicho que eran deformes, como los de los judíos.
Al día siguiente Hitler se despertó temprano, hizo un poco de ejercicio en la terraza del Nido del águila y le recordó a su asistente que tuviera todo listo, tal como le había indicado la noche anterior. Se volvió a bañar, se rasuró de nueva cuenta y volvió a contemplar su bigote. El asistente interrumpió sus borrascosos pensamientos para avisarle que todo estaba listo, tal como había ordenado. El Führer se vistió con uniforme de gala y minutos después una cuadrilla de helicópteros se elevó como un enjambre de abejas, se perdió entre las montañas de Baviera y tomó rumbo hacia el castillo de Neuschwanstein.
Más tarde el enjambre de helicópteros descendió en los campos del castillo. Una limusina esperaba escoltada por varias unidades de transporte militar. El convoy se dirigió al interior de aquella fortaleza.
Stalin, que había sido avisado con anterioridad de la visita de Hitler, había ordenado aquella mañana al general Vlasic, su asistente y chofer, que le preparara el baño y el uniforme de gala. Después de bañarse, afeitarse y entregarse en manos de su maquillista, quedó listo. Se miró al espejo y comprobó la eficacia de aquella mujer que hacía posible volver invisibles las marcas severas de la viruela que llevaba en el rostro desde su infancia. Ella lo contemplaba como si fuera una obra maestra. En recompensa, el dictador le pellizcó una nalga. Movió el brazo izquierdo, semilisiado, y se peinó el bigote. Recordó el bigotito de Hitler: mostacho ridículo, pensó con malicia; el suyo sí era un bigote de verdad. Vlasic le cepilló el uniforme y Stalin salió de sus pensamientos.
En la sala de recepciones del castillo todo estaba preparado. Había guardias, sirvientes y fotógrafos por todos lados. Cuando el Führer entró, el generalísimo ya le esperaba. Se miraron por un instante, con mutua admiración. Stalin había estado aprendiendo alemán sin ninguna dificultad. Era bueno para los idiomas desde sus épocas de estudiante. En el seminario de Tiflis aprendió griego, latín y ruso. Más tarde, ya como supremo dictador, aprendió francés con la idea de leer en su idioma original a sus novelistas favoritos: Víctor Hugo y Zola. Ahora tenía la oportunidad de demostrar sus habilidades en alemán.
—Führer —Stalin le tendió la mano.
—Generalísimo —respondió Hitler al saludo, emocionado.
Ambos sintieron una emoción fuera de lo común. Fueron varios segundos los que se quedaron extasiados dando oportunidad a fotógrafos y reporteros para imprimir placas y tomar notas. Hitler se concentró primero en las orejas de Stalin: definitivamente los lóbulos eran normales, Stalin no era judío. El georgiano había pasado la prueba. Hitler suspiró con decepción. Luego miró, no sin envidia, el bozo tupido y negro sobre el labio superior del dictador comunista. Y recordó, no sin cierta repulsión, su grotesco bigote. La voz del fotógrafo oficial sacó de sus pensamientos oscuros al amo del Tercer Reich.
Se sentaron enseguida a la mesa. Un ejército de meseros y meseras se puso en movimiento. Y mientras Hitler degustaba las frutas y las verduras cocidas, Stalin saboreaba el cordero preparado como a él le gustaba: bañado con vino georgiano. El almuerzo fue tranquilo con una charla llena de trivialidades tales como la comodidad del castillo, la eficiencia de la servidumbre, el alumbrado, etc. De pronto, Hitler disparó una pregunta:
—Generalísimo: ¿Por qué no se suicidó?
Sin inmutarse en absoluto, mientras saboreaba el cordero, Stalin contestó
—Estuve a punto de hacerlo, Führer, pero Vlasic me detuvo y me inmovilizó el brazo en el que tenía la pistola. En ese momento entraron sus tropas de asalto y lo demás es historia.
—Si lo hubiera logrado, generalísimo, no hubiéramos disfrutado el placer de conocernos en persona. Yo le admiro —contestó Hitler.
—La admiración es mutua, Führer. Brindemos por ello —dijo Stalin, eufórico
Un mesero se dispuso a llenar dos vasos con vodka.
—Oh, no, no. Yo no bebo más que agua purificada, generalísimo.
—Yo brindo por su salud, Führer —dijo Stalin mientras apuraba el vodka hasta el fondo del vaso.
Hitler le miró con intensidad. Los bigotes de Stalin eran impresionantes. Luego recordó que se había propuesto hacer mofa de ello.
—Por cierto, Führer, ¿cómo están mis hijos? –interrumpió el Hombre de Acero.
—No se preocupe, generalísimo, están bien. Vasili es un gran piloto. Nos será de gran utilidad en alguna colonia africana. En cuanto a la joven Svetlana, he de decirle que progresa muy bien en una academia para reeducar a los hijos de los hombres más importantes del Reich. Viera qué bien se lleva con Eva, mi esposa.
—Sabe, Führer, muchas veces he pensado que nosotros los estadistas nunca debimos tener compromisos fuera de nuestras obligaciones con el Estado. En mi caso, como buen bolchevique, nunca debí tener una familia.
—Lo mismo creo, generalísimo. En realidad, yo vivo casado con Alemania. Y ahí tengo a Eva lloriqueando por un poco de atención de mi parte. Es una situación muy incómoda.
—Lo mismo me pasaba con Nadia. Hasta que se suicidó.
Hitler tosió. Un sirviente se acercó para ver si se le ofrecía algo. Hitler le hizo una seña con la mano y aquél regresó a su posición marcial.
—Otra pregunta, generalísimo: ¿Por qué no quiso intercambiar a Jakov, su hijo, por el mariscal Paulus?
—Si hubiera hecho eso, Führer, ¿qué habrían pensado de mí los miles de padres que tenían prisioneros a sus hijos en aquel entonces? Si hubiera hecho eso, habría dejado de ser Stalin.
—Tiene toda la razón, generalísimo. Si yo hubiera estado en su situación, habría hecho exactamente lo mismo.
Hitler se atusó los bigotillos de modo discreto. De reojo miró los bigotazos de su prisionero. Terminaron el almuerzo y comenzaron a caminar por los pasillos del castillo, seguidos de algunas decenas de guardias. Luego entraron a la gran biblioteca. Era una biblioteca impresionante.
—¡Vaya! No era un mito eso de que usted lee bastante, generalísimo.
—Una costumbre que me quedó desde mis épocas de estudiante en el seminario, en Tiflis y mis las largas estancias en las cárceles zaristas. Ahora, vea, hasta leo a los autores alemanes. Por el momento leo a Schopenhauer.
—También sé que usted escribió poesía, generalísimo, siendo muy joven.
—Nada que valiera la pena, Führer —dijo Stalin con fingida modestia.
—Como ve, generalísimo, ambos llevamos el arte en las venas. Yo hubiera sido un pintor consagrado o un arquitecto notable.
—En mi caso, mi amor por el proletariado fue más grande que mi amor por la poesía, Führer.
—Y yo me dediqué a crear mi verdadera obra de arte: Alemania —monologó Hitler.
—Y yo hubiera hecho de la URSS, el más grande poema —monologó ahora Stalin.
—Mucho me hubiera gustado leer su poesía, generalísimo. Yo admiro a sus poetas, quiero decir que amo la poesía rusa, aunque no lo crea.
Stalin aspiró con fuerza la pipa entre sus labios, interesándose por el tema.
—Favor que nos hace, Führer. Es un verdadero halago viniendo de usted.
—Luego, ante el asombro de Stalin, Hitler comenzó a declamar:
“Vivimos sin sentir el país a nuestros pies,
nuestras palabras no se escuchan a diez pasos.
La más breve de las pláticas
gravita, quejosa, al montañés del Kremlin.
Sus dedos gruesos como gusanos, grasientos,
y sus palabras como pesados martillos, certeras.
Sus bigotes de cucaracha parecen reír
y relumbran las cañas de sus botas.
Entre una chusma de caciques de cuello extrafino
él juega con los favores de estas cuasipersonas.
Uno silba, otro maúlla, aquel gime, el otro llora;
sólo él campea tonante y los tutea.
Como herraduras forja un decreto tras otro:
A uno al bajo vientre, al otro en la frente, al tercero en la ceja,
al cuarto en el ojo.
Toda ejecución es para él un festejo
que alegra su amplio pecho de oseta.”
Hitler había puesto énfasis en el verso “sus bigotes de cucaracha parecen reír”.
—Quizá recuerde ese poema, generalísimo —dijo Hitler sintiéndose triunfante, mientras daba un saltito grotesco —Parece que estaba dedicado a usted.
—Desde luego, Führer, desde luego. Le costó la vida al insolente poeta que se atrevió a escribirlo: el judío-polaco Mandelstham. —contestó Stalin, mientras se acicalaba el negro bigote —Por cierto, era un poema muy malo. ¿No le parece, Führer?
Hitler no supo qué pensar. No sabía si había logrado su cometido. Al parecer no. Aquel hombre era toda frialdad y hacía todos los honores al sobrenombre que llevaba.
—Bien, generalísimo. Ha sido un placer compartir parte de mi tiempo con usted. Pero vea, usted seguirá leyendo y yo tengo que gobernar todo un imperio.
—Le entiendo, Führer —Stalin suspiró nostálgico
Hitler se acomodó la gorra y se puso los guantes mientras contemplaba los tupidos bigotes de Stalin, no sin cierta envidia.
—Una última pregunta, generalísimo: ¿qué hubiera hecho conmigo si yo hubiera sido su prisionero?
—Lo hubiera paseado enjaulado en la Plaza Roja, Führer. Luego lo habría mandado ejecutar.
—Sin duda —repuso Hitler asintiendo con la cabeza—. Gracias por su honestidad, generalísimo. Siga disfrutando de nuestra hospitalidad germánica. Ah, y escuche a Wagner, sé que le gustará.
Stalin hizo una señal de despedida mientras Hitler ya abordaba su limusina que lo llevaría hasta su helicóptero; Hitler se tocaba discretamente los escuálidos bigotes.
—Una cosa más, generalísimo: quítese ese bigote —gritó Hitler a través de la ventanilla de la limusina—. No le queda.
Stalin ya no alcanzó a escucharlo. Le hizo una señal de despedida con la mano.
Minutos más tarde, la tropa de helicópteros se elevaba sobre el cielo limpio y azul. Stalin aspiro con fuerza el humo de su pipa y luego se encerró en su biblioteca a leer, mientras pensaba con malicia en el bigotito de Hitler. Mostacho ridículo, como el de Chaplin, pensó. ¡Chaplin era judío!
|
Edmundo Martínez García. México D.F (Hoy Ciudad de México). Profesor Normalista. Licenciado en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México, Maestro en Ciencias de la Educación por el ISCEEM, Doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa). Ha publicado Mano de gato, cuentos de la tradición oral, Si lo ves, dile al general Vicente Guerrero que los nazis ya están aquí. El presente cuento pertenece al libro El bigote de Chaplin (edición de prueba). |